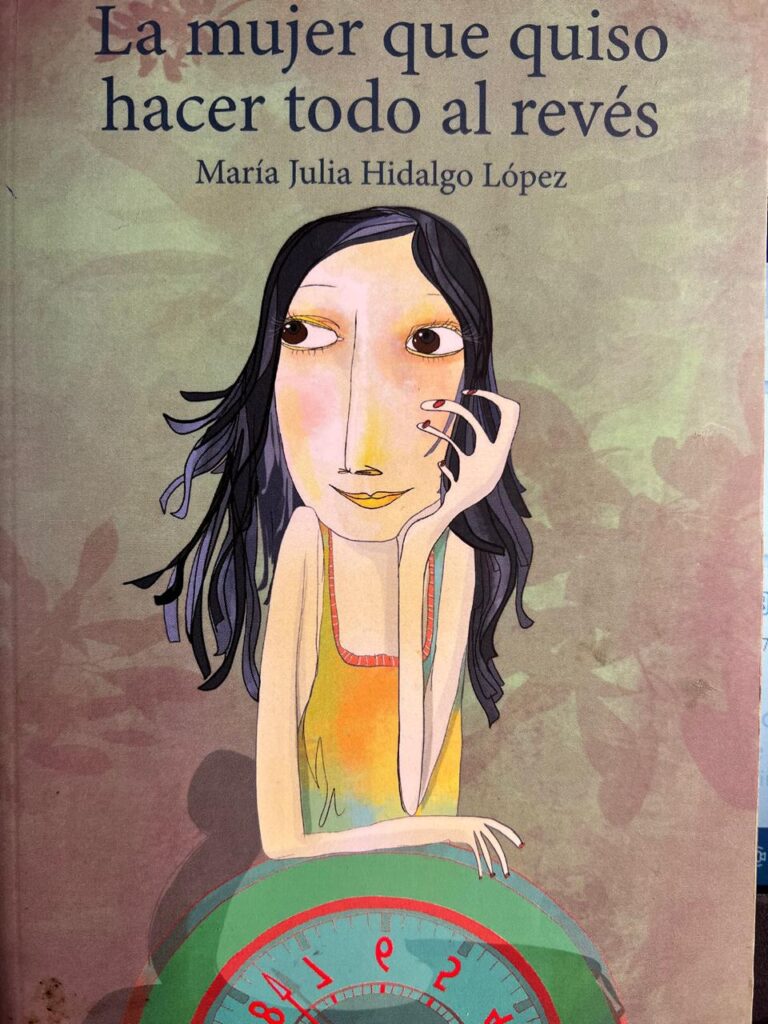Recorrer los espacios pasados en la mente es un privilegio. Solo los seres humanos, creo, podemos revivirlos y plasmarlos con palabras, lenguaje, y compartirlo con otros, manifestando el recuerdo como una reconstrucción a partir de la perspectiva de cada sujeto.
Por ello, el recuerdo de mi madre sobre el lugar de mi nacimiento, me hace volver la mirada hacia aquella pared que quedó en pie a la entrada de la casa de mi abuela paterna, un fragmento de pared de escasos dos metros de ancho con una pequeña ventana, quizá de cuarenta por cincuenta centímetros.
Dice mi madre que ahí, junto a esa ventana me parió.
Hoy frente a ella comprendo que quizá mi abuela por eso no permitió que la derrumbaran en su totalidad. Quizá por eso siempre volví y me recargué sobre esa pared, me gustaba asomarme y mirar desde ahí el cuarto de las mujeres de la casa, para ver si estaban, era la única ventana que tenía el cuarto, casi siempre cerrada.
Al lado izquierdo se encontraba un pasillo y más a la izquierda la casita de la bisabuela Virginia, la Güera Virginia, algunos decían que era bruja, yo no lo creo, más bien era una mujer vieja, llena de sabiduría y en constante contacto con la naturaleza, siempre descalza, con grandes enaguas, cargando un costal sobre sus hombros o una carga de leña sobre su cabeza, se la pasaba en el monte buscando el sustento diario, recogiendo granos y frutos, era recolectora.
Me recuerda a aquellas tribus del hombre en sus orígenes, cuando las mujeres se dedicaban a la recolección de granos y frutos mientras los hombres se dedicaban a la caza.
Mi mente evoca por un momento, aquellos momento en que entraba por ese pasillo. Mi primer instinto era gritar: ¡Nanaaaa! Oi, la Dianita, decía mi abuela. Oi, ahí viene la niña, escuchaba que le decía a la tía Rosita, que nunca se casó. Me acercaba a ella y lo primero que preguntaba era:
¿Ya comiste? Hasta mi nariz llega en este momento, el aroma de los fritjoles guisados con manteca Inca. Luego, me iba a la enramada que estaba junto a la cocina. Una gran enramada con hoja de parra de uva, espárrago y otras planta más que ofrecían una sombra fresca.
Me subía a la hamaca y me mecía por un buen rato, luego hacía un recorrido por todo el inmenso patio sembrado de rosales de todos colores: blancos, rojos, amarillos, rosas intensos, rosas suave, rosa de castilla, nerones, rosales con flores amarillas que parecían llamaradas, margaritas, margaritones y unos árboles grandísimos de mangos.
Había matas de lichis, longanas y cuadrados. Por todo el pueblo había árboles de mangos. Se dice que Eldorado, mi pueblo, tenía la variedad más grande de mangos.
La casa de mi abuela era como un bosque o un paraíso para mí. También había en ella un pozo de agua, o noria como le llamábamos, donde se cayó Lupita, una de las hijas más pequeña de mi abuela.
Al atardecer, escuchaba la moto Islo detenerse en la entrada del callejoncito, era mi tata Manuel, mi abuelo, hombre silencioso, alto, delgado, moreno de ojos color miel, era fácil identificar su paso, rengeaba por un accidente que tuvo cuando joven, se cayó de un caballo.
Mi abuelo sabía contar muy bien, llevaba las cuentas de las racas que salían cargadas de cada parcela sembrada de caña hacia el ingenio azucarero de Eldorado.
Mi abuelo tenía un silencio en el alma que no compartía con nadie. Mi abuela, mujer visionaria, buscó y exigió a sus hijos estudiar como única esperanza para salir adelante.
Hoy, existe una construcción con grandes ventanales y pisos de mármol, de todo aquello, sólo el viejo muro con la pequeña ventana se conserva como un vestigio, o como un recordatorio de aquel ayer.
Y yo, me sigo deteniendo en el muro con esa pequeña ventana, junto a la cual nací.