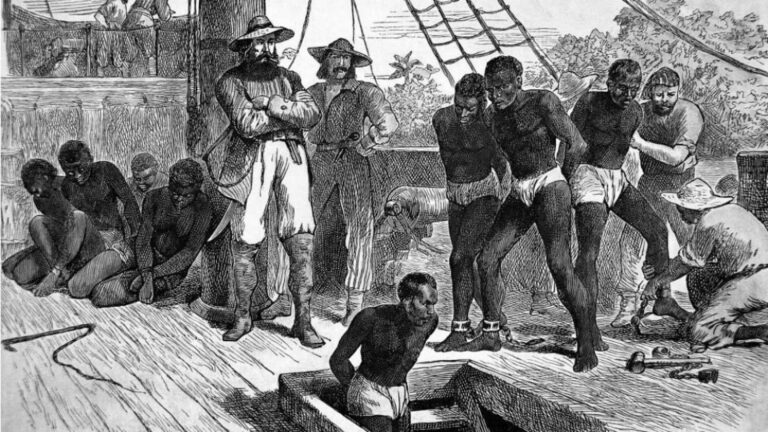18 DE AGOSTO DE 2005
Dios nunca muere.
Cuento.
Era una tarde de abril cuando la mire ahí, sentada en aquella banca de la plaza, me sorprendió su figura nostálgica, serena. Llamó mi atención su mirada de embeleso que seguí por la línea imaginaria hasta chocar con la estatua de bronce del ídolo.
Bella aún, con una belleza serena acrecentada por los años, por paradójico que suene, aparenta sesenta, máximos sesenta y cinco; pero sabe muy bien que ya cursa los ochenta.
También sabe que sus sobrinos, sobrinas y los hijos de éstos, son los únicos familiares que le quedan, porque década tras década ha visto desaparecer padres y hermanos.
Dicen que está un poco loca, o al menos que algo en su mente no funciona bien, porque constantemente parece estar divagando con la mirada perdida a saber en qué imágenes, nadie ha podido averiguar en qué sueños; ella está segura de la edad que tiene porque desde el día en que se enteró del accidente, marcó la fecha del terrible suceso en un calendario, y año tras año sigue guardando junto al primero los de cada aniversario, señalando con una cruz el aciago día; de modo que de tanto escuchar de todas las manidas frases:
“¡Pero qué bien te ves!”, “¿cómo le haces para mantenerte tan joven?”, su mente termina por confundirse y perder la cuenta; le basta abrir su viejo escritorio de caoba y contar los calendarios ahí acumulados para recuperar la certeza de sus años; aunque así dicho, no deja de ser una tremenda exageración porque jamás salió de su pueblo, pueblo que sigue siendo pueblo aunque oficialmente se le haya declarado como ciudad.
Y ya entrados en precisiones, también hay que reconocer, igual que ella, que si el día del accidente fue funesto para casi todo el país, no lo fue tanto para ella, por la convicción de que si él murió para todos, en ese instante nació sólo para ella, para pertenecerle sólo a ella.
Por supuesto que a nadie se lo dijo, ese sería desde entonces su secreto, secreto que le permitiría conservarse bella y lozana a pesar del azote de los años, y esto sin contar la esbelta figura y la turgencia de los senos que, si bien habían terminado por claudicar, al recoger en la copa del corpiño se mostraban grandes, sugestivos, aunque, eso sí, para nada retadores como cuando agresivos los exhibía a punto de romper la blusa de seda aquella lejana noche de feria en que la insensatez de sus veinte años y el ardor de sus ímpetus se combinaron para darle el valor suficiente de subir al templete, pararse frente al ídolo y colgarse de los botones de plata de su traje de charro, para darle un beso eterno, al menos para ella, pero que si no lo fue para los demás sí hizo callar hasta el mariachi, o a la mejor tan sólo lo creyó, porque al separarse, lo único que escuchó fue el susurro mientras las puntas del bigote le acariciaban el lóbulo de la oreja:
“Algún día volveré por ti, chaparrita”, y a partir de ese momento ya no le importó nada, ni la certeza de que en el futuro ningún hombre se le acercaría con buenas intenciones después de la alocada exhibición, ni que su padre la esperara tras la puerta principal de su casa para recibirla a bofetadas, que le hicieron ver, rodeado de pequeñas estrellas, la imagen del ya para siempre amado, pues la noticia de la hazaña había llegado a los oídos del padre más rápido que lo que la enfurecida madre y las avergonzadas hermanas tardaron en llevársela a empujones, y una que otra cachetada, quizá más por envidia, durante el trayecto de las siete cuadras que los separaba de la plazuela, en donde el hijo predilecto de ese pueblo cantaba para regocijo de sus habitantes.
Dos años más tarde ocurrió la muerte de él, en un sitio lejano, tan lejano y extraño le pareció que no le importó saber dónde era.
Desde entonces se volvió taciturna, de mirar embelesado, mirar que adquirió desde aquella noche inolvidable, y años después, cuando el viaje sin retorno de sus padres le permitió de nuevo sentir en las mejillas el aire de la calle, inició el invariable hábito, hábito que no suspendió ni en las tardes de lluvia, de sacar una mecedora a la acera y sentarse en ella estática, sin que los balancines del mueble sirvieran para algo más que sostenerlo, sin contestar
Saludos ni de conocidos ni de extraños, ni dar oído a requerimientos de familiares, tan sólo mirando fijamente en dirección por donde estaba segura aparecería algún día la figura de alguien que con justa razón atrasaba su retorno por el prurito de no querer que sus paisanos constataran cómo la galanura de su rostro y la majestuosidad de su cuerpo habían sido destruidas por el fuego hasta hacerlo irreconocible; pero esto último era a ella lo que menos le importaba; tan segura de su fe en que Dios nunca muere, que algún día llegaría por esa calle, la principal de Guamúchil, el inolvidable, el más querido, el siempre adorado, el nunca traicionado ni tan siquiera con la mente, y que, sin lugar a dudas, lo reconocería por muy viejo y desfigurado que estuviera…
En homenaje al más grande ídolo de México, orgullosamente sinaloense, hoy 15 de abril del 2023, se cumplen 66 años de su muerte.