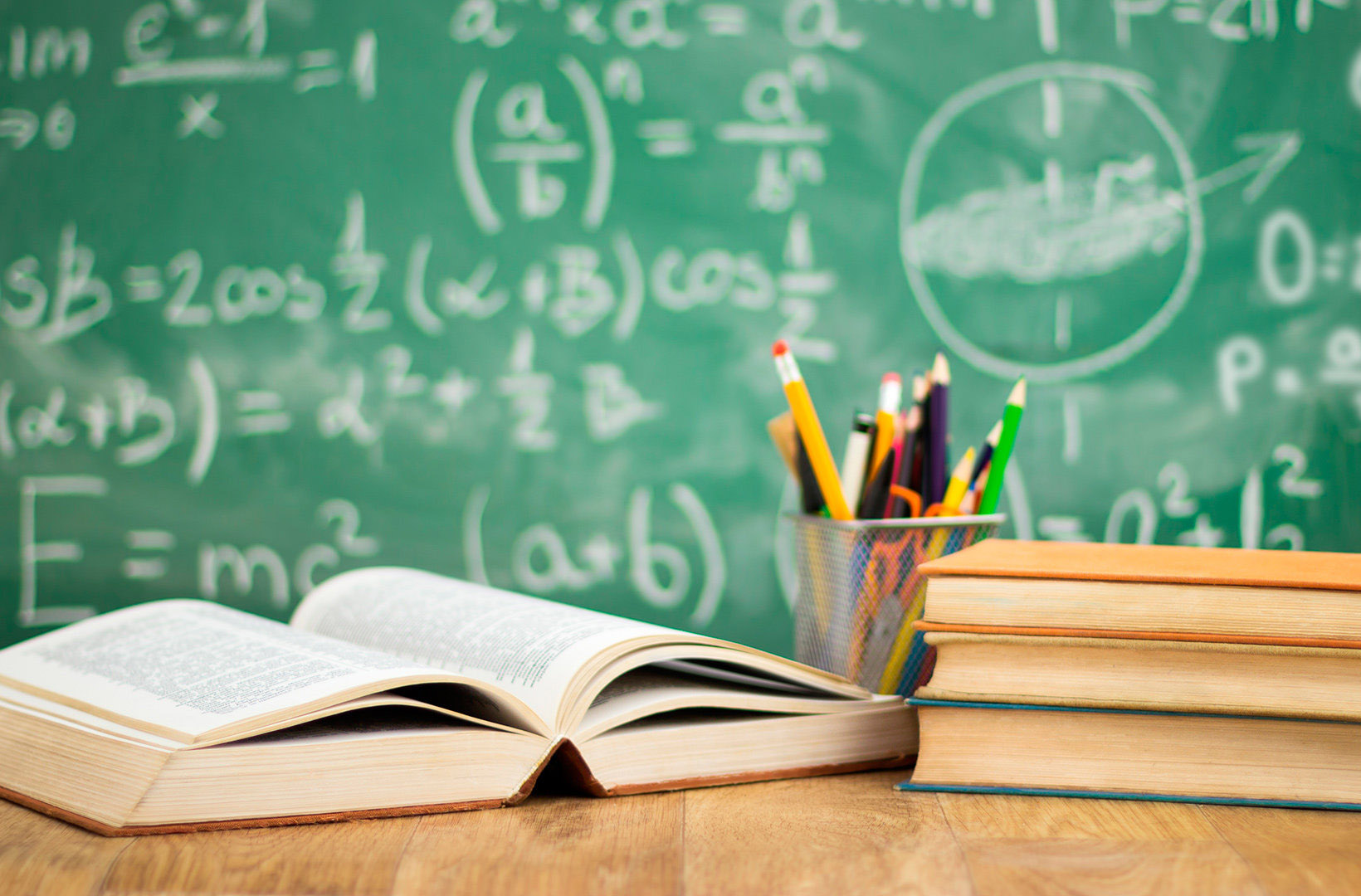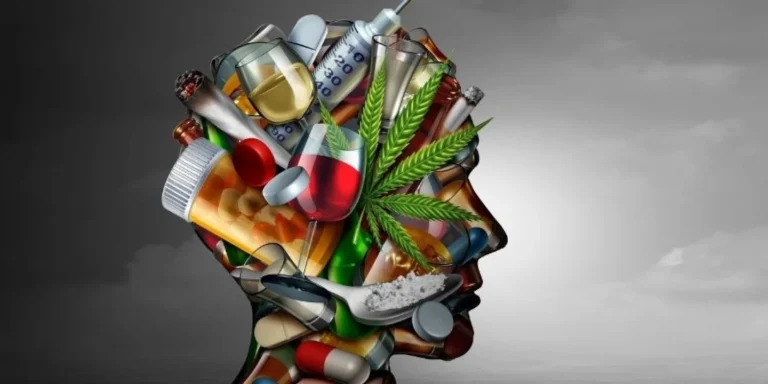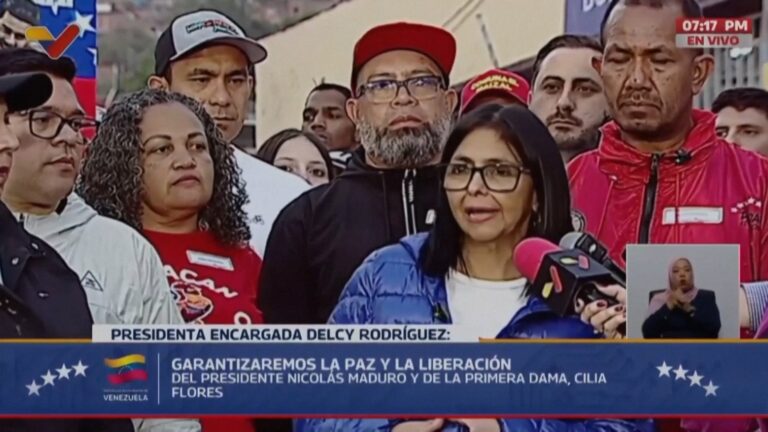Culiacán del caos vial irremediable, Sinaloa, 02 de julio 2025.
Durante los años del prianato, en un proceso que fue de menos a más, la política del Estado mexicano en materia educativa se fincó en parámetros de productividad, calidad, eficacia, eficiencia, rentabilidad y competitividad, términos que, según se usen, pueden indicar diversas cuestiones.
A partir de tales parámetros, aún con la dificultad de presentarlos en su exacta dimensión, en relación con el interés general del país, se medía el grado de “efectividad” académica de las instituciones de educación superior.
Con esas directrices, se trataba de salir al paso de las “distorsiones” que, desde el punto de vista de la SEP y sus epígonos de la época, experimentaban las universidades públicas como producto, entre otras cosas, de un crecimiento “deforme”, incorrectamente planificado.
PARCELACIÓN Y ELITISMO
De acuerdo con esa lógica, la SEP planteaba (¿lo sigue haciendo?) que la admisión de estudiantes debe basarse en rigurosos mecanismos de selección, considerando las probabilidades reales de egreso, es decir, priorizar la atención a los alumnos que demuestren tener las aptitudes y, fundamentalmente, los medios suficientes para terminar con éxito una carrera profesional.
De esa manera se parcelaban, en la práctica, las oportunidades de acceso y se generaba una elitización de la educación superior.
Y en el fondo, el conflicto se planteaba con claridad:
Concebir a la educación como un derecho social o como un servicio susceptible de intercambio mercantil.
¿PARA SATISFACER AL MERCADO NADA MÁS?
Se agudizó el reclamo (sobre todo hacia las universidades públicas) de que los egresados cubran los perfiles que demanda el mercado laboral, en congruencia total con las necesidades del sector productivo y las nuevas condiciones de las estrategias del capital transnacional (la globalización económica en primer término, pese al proteccionismo que ya impulsaba el gobierno estadounidense y los sectores más conservadores de Europa).
Tanto el sector público como el privado aducían deficiencias del sistema educativo, que las había y las hay, pero ambos marginaban, o al menos no colocaban en su correcta dimensión, la atención indispensable de los problemas de base que tienen que ver con esas deficiencias.
Por ejemplo, a nadie escapa que las tendencias de la empresa privada a la ganancia inmediata, la visión utilitaria del saber y las formas tradicionales, conservadoras, de asumir la relación educación superior-desarrollo económico, inhiben la creación de núcleos endógenos de investigación científica e innovación tecnológica.
CON UN DESARROLLO DEPENDIENTE
Además, al seguirse un patrón de desarrollo dependiente, en general, se propicia un desfasamiento entre el potencial de las universidades públicas y su correlación con las necesidades productivas de mediano y largo plazo.
Por otra parte, es claro que las políticas de educación superior en México se diseñaban siguiendo las directrices generadas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instancias que desde 1989 dieron a conocer un conjunto de “recomendaciones” sobre educación superior en América Latina y, específicamente, en México.
Entre los lineamientos del BM, del FMI y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacan la tendencia hacia la privatización de la educación; el condicionamiento de la entrega de recursos a la productividad y el privilegio de las acciones educativas “rentables”, en la óptica empresarial privada.
LAS NOTABLES ASIMETRÍAS
Es importante notar que el fenómeno de la “reconversión productiva” llegó a las instituciones educativas, con sus parámetros de “productividad”, “calidad” y “eficiencia”, sin atender la especificidad del quehacer docente e investigativo y sin evaluar el peso de las asimetrías.
Por ejemplo, los países de la OCDE gastan, en promedio, de acuerdo datos recientes, 14 mil 200 dólares por estudiante al año, desde educación primaria hasta nivel superior, mientras que México no rebasa los 3 mil 600 dólares por estudiante, ocupando el lugar 35 de 37.
Luxemburgo invierte más de 30 mil 100 dólares por estudiante; Estados Unidos, 17 mil 280 y Austria 13 mil. La asimetría es notable.
En América Latina, Costa Rica, Brasil, Argentina y Uruguay, invierten más en educación que México.
Y lo anterior viene a cuento por la necesidad de discutir, y llegar a conclusiones, sobre el futuro de la educación en México.
EN EL TINTERO
-Lisa y llanamente, el impuesto a las remesas es un robo. Gobierno ratero, el de Trump.
-De sentido común: lo que sea que digan los “testigos protegidos” de Estados Unidos (sus socios del narco) carece por completo de credibilidad. Dirán lo que se les indique y punto.
-Y eso de los “testigos protegidos” revela con claridad en donde están las verdaderas complicidades.
-Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon y Microsoft, en la punta de la propagación de noticias falsas, clara desinformación, mensajes de odio y, desde luego, son incondicionales de Trump.
– ¿De qué le sirve la tal Organización de Estados Americanos (OEA) a México? Es una tontería continuar ahí. (cano.1979@live.com).