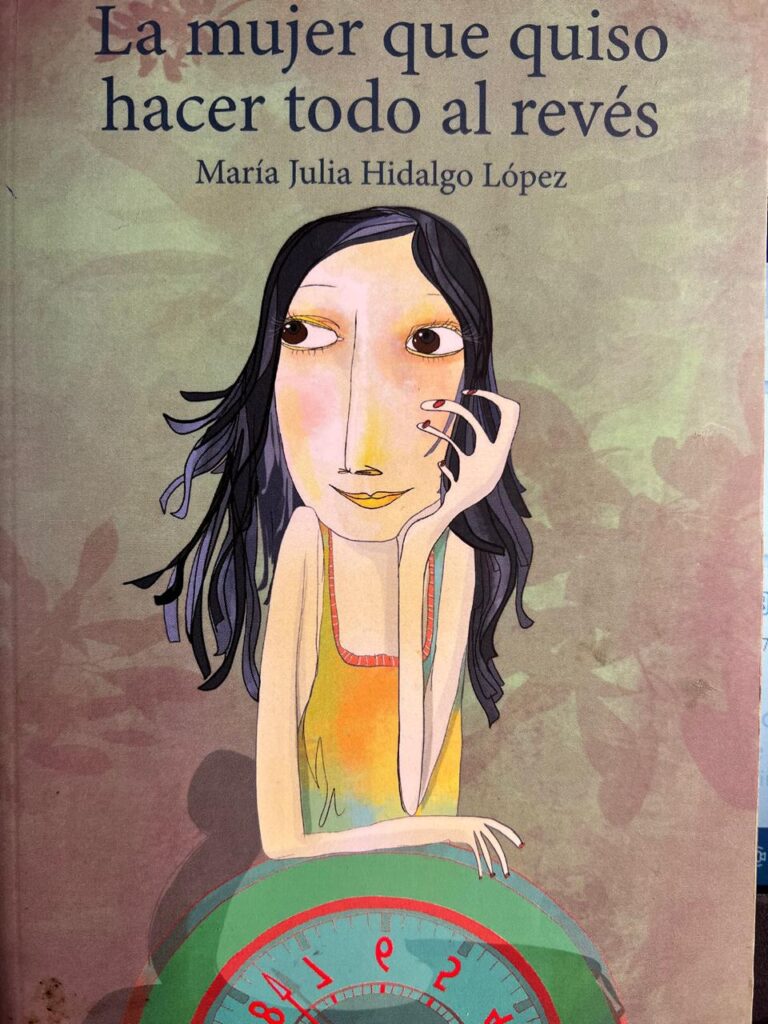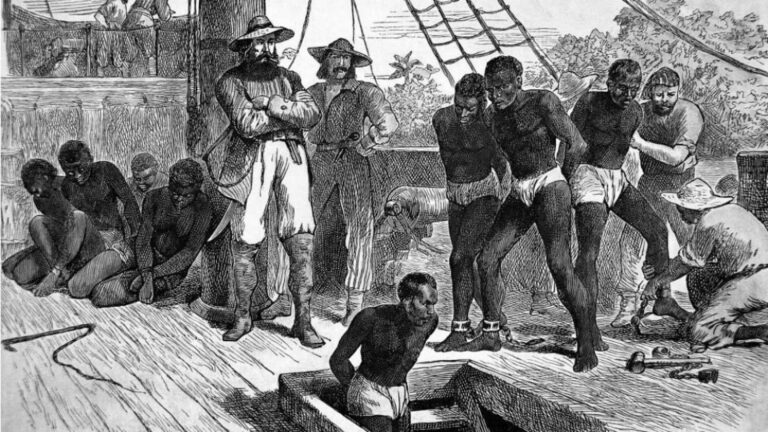5 de Diciembre de 2023
Las hay de todos los tamaños y formas, el tiempo las ha visto repletas y vacías, han albergado sentimientos de emoción, tristeza, alegría, nervios y frustración. Son un espacio seguro para todos. Un espacio seguro para cada hijo y nieto, un lugar lleno de recuerdos, de reencuentros y unión.
Donde el silencio y la sonrisa de los más grandes, ven opacados los momentos difíciles del pasado gracias a las gracias de un nieto, a la alegría de tener a la familia unida o a ver cómo su recorrido ha rendido frutos.
Casas de abuelos conozco muchas, pero ninguna como la de mi abuela materna, escondida entre los canales y los sembradíos del valle sinaloense.
Lo suficientemente lejos de la ciudad para estar en calma, bastante retirado de la sierra como para ver cualquier protuberancia en el terreno, y a poco menos de una hora del mar.
Dieciocho nietos y doce tíos cabemos con comodidad ahí. Y siempre, absolutamente siempre, hay espacio para invitados de lugar o con cualquier historia.
Sentados a la mesa, en el suelo, en el portal o en sillas pegadas a la pared. Disfrutando de un pastel los niños, del café los adultos. Repartiendo los coricos de la primera boda.
Abriendo los regalos de navidad. Abrazándonos en año nuevo. Rezando un Rosario a los fallecidos. Escuchando que llega serenata en el día de las madres.

Fuera hay un jardín lleno de flores y de plantas. Grande hasta para un adulto. Cada árbol tiene su historia, su origen y es protegido con celo por la abuela, pobres de nosotros que fuéramos a maltratarle alguno de sus tesoros.
Ciruelas amarillas, ciruelas rojas, guayabas rosas y blancas, toronjas, limas, limones, una parra, nopales, mandarinas, pitahayas y flores de cualquier color que puedas imaginar, todos alrededor de una Virgen de Guadalupe, tocaya de la abuela, que la protege de todo riesgo.
Pero toda esa combinación de colores queda opacada si volteas al oeste por las tardes:
La cercanía al mar permite ver puestas de sol que demuestran la existencia de un Dios. Se trata de nubes, no sé si decir que de un color “rosa fuego” o de un “anaranjado dulce”, contrastado con un cielo “morado profundo” o “azul infinito”.
Ese mismo cielo que en una ocasión se engalanó mientras el sol se ocultaba mientras era eclipsado por la luna, y que en las noches permite explorar cada una de sus estrellas con total nitidez.
Un cielo abierto, que independientemente de la época del año trae ráfagas de viento que casi saben a sal del mar, y que, en tiempos de lluvia, avisan con olor a humedad que la lluvia se acerca.
Y bajo ese mismo cielo, pero más al fondo, después del jardín, hay corrales con animales: con gallos y gallinas, vacas y toros, guajolotes, puercos, chivas, un caballo y un burro.
Como niño, aquello era mágico: ver cómo nacía y crecía un animal era una experiencia única, y la tristeza de esa infancia, es ahora la alegría adulta: cuando preparar una barbacoa, carne asada o chicharrones significa sacrificar a algún desafortunado habitante de los corrales.
Todo aquello rodeado por hectáreas de siembra, principalmente de maíz o de frijol, distribuidas a la perfección en surcos que solíamos recorrer cuando había elotes tiernos, y podían disfrutarte asados.
Para hacer posibles esas cosechas, pasan por ahí canales que en momentos de aburrimiento, son un excelente lugar para aprender a pescar, y por qué no, toparse con alguna tortuga o caimán, y si caminas por ellos con atención, encontrarte con algún cauque, exquisitez exclusiva de esa zona.
Y ahí late el corazón de un imperio agrícola que ha crecido por todo el Pacífico, Norte y Bajío, en la historia de tres hermanos que han trascendido a su padre, cuyos hijos figuran mantener con orgullo en los próximos años.
Ahí vive la bisnieta que nos destronó a los nietos, hija del mayor de nosotros. Ahí se recibió el primer licenciado del árbol genealógico. Ahí se celebró la primera boda de la primera prima en casarse. Ahí nos despedida a la primera médica de la familia. Es ahí donde recordamos a los familiares que se nos han adelantado en el camino.
No muy lejos de ahí se tomó la foto de “los tres José”, y las “Julionas”, que se pusieron nombre por el mes en que nacieron. Ahí vive el único nieto con el nombre de mi abuelo, de la misma edad de dos primas de febrero, ahora tapatías. Ahí sobrevivió varias maldades las más chica de las niñas, y creció sin compañeros de edad al que creíamos el último de la lista.
En ese lugar, los dos más niños disfrutaron de esa posición hasta que nació el definitivamente último, que fue más sobrino que primo.
En las noches le cantábamos a la estrellita y nos llovían dulces, en los veranos nos íbamos a desaparecer los que éramos de la ciudad, para que ellos se fueran luego con nosotros.
Nos hicimos travesuras, excedidas en más de una ocasión, y recibimos el regaño merecido por cada una de ellas. Jugamos a las escondidas, y el “un dos tres por mí y todos mis amigos” hizo enfadar al que contaba en repetidas ocasiones.
En ese lugar pasábamos las tardes cortándole frutas a un guayabo, un ciruelo o un guamúchil.
Ahí gozábamos el aroma del chocolate caliente cuyo ingrediente secreto siempre ha sido el amor de la abuela.
En la casa de la abuela hemos crecido, y sabemos que ahí encontraremos fuerza cada vez que lo necesitemos. Definitivamente es un paraíso, es el primer paraíso que sabes que siempre te esperará con las puertas abiertas.